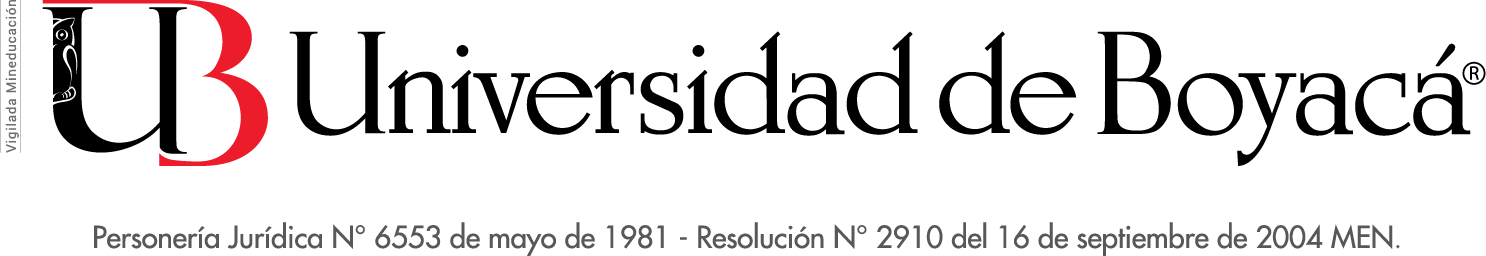59 años del horror: la ciudad mariana recuerda la tragedia del pan envenenado

Hay tragedias que no solo detienen el tiempo, sino que dejan un impacto en la Nación. Hace 59 años, en Chiquinquirá, la rutina del desayuno se convirtió en un eco de dolor que aún resuena.
Vínculos de Amargo Sabor - Infancia Robada, Destinos Rotos
Por: Adriana Jiménez
Hay tragedias que no solo detienen el tiempo, sino que dejan un impacto en la nación. Hace 59 años, en Chiquinquirá, la rutina del desayuno se convirtió en un eco de dolor que aún resuena. Esta no es solo la historia de un pan envenenado; es el relato de cómo la mezcla de negligencia y veneno dejó a familias incompletas, empapadas en llanto y ansiosas por entender cómo se sobrevive a lo irreparable.
Era la mañana del sábado 25 de noviembre de 1967. El cielo de Chiquinquirá, la “Ciudad Mariana”, no auguraba la catástrofe que se gestaba. Nadie sospechaba que, en pocas horas, un acto de negligencia marcaría un antes y un después en la historia del país. En el sector de la Calle 16 se alzaba la Panadería Nutibara, un punto local de encuentro habitual para el desayuno. Desde las tres de la madrugada, Joaquín Merchán, un joven panadero de 24 años, amasaba la primera hornada. Pero algo estaba mal: un extraño olor, un aliento a ajo, que Merchán atribuyó a la masa recién llegada. Él lo comentó a su jefe, Aurelio Fajardo, pero este desestimó la advertencia con una imprudencia que costaría un centenar de vidas. El pan se horneó. El veneno se selló. Y mientras el sol de las seis de la mañana comenzaba a despertar a los primeros clientes, la Nutibara se encargaba de distribuir la muerte en forma de miga caliente.
Semanas antes, un camión de carga que transportaba, al mismo tiempo, los sacos de harina que llegarían a la Nutibara y cajas de frascos de un plaguicida letal: el Folidol. Este químico, cuyo principio activo era el paratión, era un potente pesticida organofosforado utilizado para proteger los cultivos, especialmente el algodón, de las plagas. Era tan fuerte que bastaban unos pocos gramos para contaminar toneladas de producto. En el trayecto, uno o varios de los frascos de vidrio se reventaron. El líquido incoloro se filtró, empapando el costal de harina.
Lo que siguió fue una tragedia de grandes dimensiones. En cuestión de horas, más de 500 personas resultaron afectadas por la intoxicación, llevando al Hospital San Salvador al límite de su capacidad al recibir cerca de 200 pacientes en estado grave. El desenlace fue doloroso: 86 personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraba el propio panadero, Joaquín Merchán, quien perdió la vida sin haber probado el pan contaminado, ya que la potencia del Folidol se absorbió a través de los poros de sus manos.
Sin embargo, el aspecto más devastador de aquella mañana fue la composición de las víctimas. La gran mayoría, entre el 85 % y el 90 %, eran niños. El Folidol actuó con extrema rapidez y violencia, impactando particularmente a los cuerpos más pequeños. La intoxicación no fue un malestar simple, sino un proceso de sufrimiento rápido y agudo. Los menores, que apenas una hora antes compartían un momento de alegría, comenzaron a manifestar síntomas alarmantes: vómito persistente, sudoración abundante, salivación excesiva y pupilas contraídas (miosis), visibles como puntos en sus ojos que reflejaban la necesidad de ayuda.
A medida que el veneno atacaba el sistema nervioso, el deterioro se hizo físico. Los pequeños sucumbían a convulsiones incontrolables, sus cuerpos temblaban mientras sus pulmones se congestionaban, forzándolos a una lucha desesperada por cada aliento. No fue un desenlace en paz, sino una muerte causada por asfixia química.
LA MAÑANA EN EL CAMPO: EL PÁNICO VIAJA POR RADIO
La tragedia del pan envenenado no solo se vivió en las calles convulsionadas de Chiquinquirá; su onda expansiva viajó a la velocidad de la luz, montada en las ondas hertzianas que llenaban las cocinas del campo boyacense. Para muchos, la primera certeza de que algo horrible sucedía provino del pequeño receptor de radio, testigo mudo del horror.

Elvira Sierra en las calles de Chiquinquirá.
La señora Elvira Sierra, cuyo relato se convirtió en una de las voces que encapsuló el asombro y la impotencia de aquel día, lo recuerda con una precisión que el tiempo no ha logrado borrar.
"¡Ay, Virgen Santísima Linda, en Chiquinquirá quién sabe qué pasó!" La exclamación surge como un lamento en su memoria.
Eran apenas las seis de la mañana cuando ella, como muchos, sintonizó su dial. En lugar de los himnos o las noticias de rutina, una alerta grave interrumpió la calma del amanecer.
"Yo me acuerdo, señorita, que eran las seis de la mañana cuando yo prendí mi radio y empecé a oír que había que un poco de pan envenenado en Chiquinquirá. Entonces, pues yo le puse más acento y entonces le dije a mis hijos: ‘Ay Virgen Santísima Linda, en Chiquinquirá quién sabe qué pasó’."
El relato radial era crudo, casi incomprensible. No era un robo ni un incendio, era algo mucho más íntimo: la muerte servida a la mesa. La voz en la radio continuaba, siguiendo la cadena de fatalidad: "Se fueron a desayunar, el niño, el niño quedó muerto. Y siguieron pidiendo el pan..."
El pánico escaló rápidamente hasta que la alerta se hizo oficial y desesperada: "Cuando, en estas, eran las ocho de la mañana cuando echaron a avisar por radio que por favor no compren pan en esa panadería, que por favor, que la gente se está muriendo." La orden era clara: el pan de la Panadería Nutibara era la fuente de la peste.
La señora Sierra revivió la incredulidad ante la cadena de errores humanos que permitió que el veneno llegara al amasijo. El rumor, que corrió tan rápido como la noticia, señalaba una advertencia desoída en el propio obrador: "Que el señor que estaba revolviendo el pan le dijeron, le dijo: ‘Esta harina huele como a feo’. Y que el señor no atendió, que le dijo: ‘A feo sabrá él. Hágale, a ver que se hizo tarde para el pan’." La prisa, la ceguera y la negligencia se combinaron para sentenciar a la clientela.
Más tarde, el mismo radio que había encendido la alarma trajo la explicación macabra:
"Echó a salir por el radio que habían echado un frasco de veneno en el carro que venía la harina para la panadería; no se dieron cuenta... La policía llegó a revisar qué venía en ese carro, pues ahí encontraron el frasco de veneno."
El potente Folidol, un veneno agrícola, había viajado junto a los bultos de harina, rompiéndose durante el trayecto. El conductor, el dueño y la panadería fueron señalados. La justicia social fue implacable: "La panadería la cerraron, le tocó al señor cerrar la panadería, el muchacho que venía con el carro... lo mandaron a la cárcel por no haberse dado cuenta."
Elvira Sierra detalló el balance del horror, un conteo que superó lo oficial: "Posiblemente hubieron como noventa niños, a más niños... el que iba comiendo iba cayendo." La movilización de heridos hacia Tunja y otros hospitales solo logró salvar a unos sesenta, mientras que la demanda de ataúdes fue tan grande que tuvieron que recurrir a la capital.
La tragedia no terminó con el entierro masivo. La desconfianza se tejió en el ADN del pueblo y sus alrededores. "Lo primero que decía mi esposo: ‘No trae pan de Chiquinquirá’. Aquí se hace algo, otra cosa, pero pan de Chiquinquirá no trae para los niños", relata, mostrando cómo el pan, que simboliza la vida, se había transformado en un tabú y un recuerdo perpetuo de aquel “día que el pan trajo la muerte”.
El Hospital San Salvador se vio sumido en el caos. En medio de la desesperación de los padres y el dolor de los afectados, el personal médico solo podía identificar un patrón de síntomas que se repetía en decenas de cuerpos infantiles. La falta de espacio era crítica; algunos niños fallecieron en el suelo, en los pasillos, e incluso en brazos de sus madres, mientras la vida se extinguía con el característico olor a plaguicida en el ambiente. Más de 70 pequeñas vidas se perdieron aquella mañana; la imagen de las filas de víctimas infantiles dejó una marca imborrable en Chiquinquirá.
De entre ese caos surgen cuatro historias, cuatro destinos que jamás se habrían cruzado de no ser por una única y amarga hornada de “pan maldito”.
EL DESPLOME EN LA CALLE: LA MEMORIA DE ANA AGUDELO
Si la señora Elvira Sierra narró la tragedia desde el pánico radial, la señora Ana Agudelo, sobreviviente de aquel día, la vivió en la propia carne. Su testimonio arranca con la imagen más inocente de la cotidianidad: ir por el pan.
 Carlos Alfonso Romero, Tragedia del Pan, Chiquinquirá (1967). Fue dado por muerto
Carlos Alfonso Romero, Tragedia del Pan, Chiquinquirá (1967). Fue dado por muerto
entre los cadáveres, pero sobrevivió al Folidol.
Eran alrededor de las 7 de la mañana. La Panadería Nutibara era la única opción en el sector, un lugar “prestigioso” donde nunca había pasado nada. El pan, comprado camino al colegio, no despertó sospechas.
"Yo me dirigí a la panadería, compré el pan; realmente uno pequeño, pues es galguito, entonces yo saqué un pan y me lo comí de regreso a la casa."
La primera mordida fue el inicio de un calvario. La niña sintió los efectos cuando ya estaba cerca de casa, pero no eran evidentes para sus padres. Tras desayunar con el resto del pan, Ana emprendió su camino a la escuela. El veneno, que no tenía sabor u olor diferente, trabajaba rápido en su interior.
"Había caminado más o menos unas dos o tres cuadras... cuando la verdad no aguanté, sentía mucho dolor de estómago, mucho desvanecimiento de cabeza y me desmayé."
El fuerte dolor de cabeza, los labios morados, el rebote y un dolor de estómago insoportable fueron sus síntomas, los mismos que padecían decenas de niños a su alrededor. Lo que Ana Agudelo presenció en las calles fue una escena de guerra química, con niños desplomándose de camino a la escuela.
"Me acuerdo que había mucho niño tirado en la calle, mucha gente, había montones; eso fue algo muy doloroso. Había montones de gente tirada en la calle."
La fortuna de Ana fue la caridad inmediata. La desmayada niña fue socorrida y llevada a un refugio donde unas monjas prestaban los primeros auxilios. La siguiente imagen que su memoria retuvo fue el despertar en el hospital, un lugar que ella describe en obra negra.
"El hospital lo estaban construyendo, el hospital estaba en obra negra; él no tenía ventanas, no tenía... estaba la verdad con muy pocas cosas, muy pocos utensilios... Pero sí me acuerdo que había muchísima gente, pero muchísima gente tirada en el suelo, en camillas, en sillas. Los médicos no daban abasto."
El esfuerzo por salvarlos era desesperado e improvisado. Ana recuerda el método rudimentario pero eficaz para inducir el vómito y expulsar el veneno: "Nos ponían a oler cebolla y unos bebidos para que nosotros vomitáramos y así podernos salvar."
El hospital colapsó de inmediato. El veneno era demasiado fuerte. La ayuda llegó, como en la crónica de Elvira Sierra, en helicópteros desde Tunja y Bogotá, trayendo médicos y medicamentos para evacuar a los enfermos más graves. A pesar del esfuerzo, los sobrevivientes fueron una minoría: "Los que se salvaron fueron muy pocos, o sea fueron alrededor como de unas 90 personas, porque los muertos fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos."
Ana Agudelo fue una de las afortunadas, junto a su madre (quien sí consumió el pan, pero sobrevivió), aunque su padre no había alcanzado a desayunar. Sin embargo, la salvación tuvo un costo emocional terrible: la pérdida de amigos de la cuadra, vecinos y compañeros de colegio.
"Fue un golpe muy duro para mí... Algo muy fuerte de sobrellevar, de superar, porque cada momento uno se preguntaba y se decía a qué horas pasó eso en un instante."
La respuesta de su familia a la tragedia fue el desarraigo. A la semana siguiente, el miedo y la desconfianza obligaron a sus padres a tomar una decisión radical: irse a Bogotá.
"Era muy difícil sobrellevarla, ya nos habíamos vuelto desconfiados, hasta para comprar un alimento, comprar el pan en otro lado. Y como niño o niña, tú sabes que uno se traumatiza bastante. Tocó recibir terapias..."
El dolor del pueblo se transformó en rabia cuando se supo que los responsables, especialmente el dueño de la panadería, quedó libre. "El pueblo se revolucionó bastante... Porque lo más indignante fue que quedaron impunes, porque como la policía lo liberó, no lo responsabilizaron. Entonces todo quedó así. El pueblo quería hasta lincharlos", recuerda Ana.
Aunque regresó a Chiquinquirá a los 18 años para rehacer su vida, el trauma se convirtió en una vigilancia constante. La tragedia del pan de 1967 dejó una lección marcada a fuego en su vida y la de sus descendientes:
"Siempre viví con la tragedia de lo que pasó y con miedo para mis nietos, para mis hijos. Mucho, pero mucho ser precavidos, y así seguimos siendo. Para comprar cualquier cosa siempre hay que mirar la calidad antes de consumir."
LA RECAÍDA SILENCIOSA
Mientras Chiquinquirá se ahogaba en el caos, la pequeña Olga Lucía Balbuena, de apenas once años, vivía su propia pesadilla. Su relato comienza con un detalle crucial: el azar de la supervivencia. En su hogar, solo una persona, ella, fue víctima grave del veneno.

Olga Lucía Balbuena en su tienda.
"De las cuatro personas que estábamos en mi hogar, solamente, como en las panaderías dan el pan del día anterior, entonces solamente dieron uno fresquito. Entonces, precisamente yo era como la más glotona y a coger el más fresco y el más grande."
Ella, la más "glotona" por el pan fresco, recibió la dosis letal que la hizo caer. Su experiencia refuerza el panorama de emergencia absoluta. Al despertar, no encontró la calma de un hospital moderno, sino el terror de la improvisación.
Olga Lucía confirma el estado primitivo del centro médico, que se convirtió en una trampa visual del desamparo de la época:
"El hospital estaba en obra gris, estaba sin ventanas, sin vidrios, sin pisos. Desperté y lo primero que vi fue a un señor grande con un canasto de huevos y cebolla larga, y rudimentariamente nos hacían los lavados para producirnos el vómito."
La falta de especialistas y de antídotos convertía la atención en una lucha de campo. La cebolla machacada y los "bebidos" forzados para provocar el vómito eran el único recurso para expulsar el veneno.
La saturación era tal que la falta de camillas y espacio la condenó a una segunda crisis:
"Como había tanta gente y no había, como dice el dicho, cama para tanta gente, me dieron salida. Y esa misma noche la reacción del veneno fue terrible, volví al hospital y ahí estuve aproximadamente quince días."
Esta recaída, producto de una evacuación prematura, subraya la potencia persistente del Folidol y la desesperación del sistema de salud. Durante esas dos semanas supo del horror alrededor, de los más de cien muertos, especialmente niños que asistían a clases sabatinas.
Olga Lucía sobrevivió a la muerte, pero no a las consecuencias psicológicas. A diferencia del trauma impuesto a Francisco Villalobos, su dolor fue una secuela neurológica y emocional no atendida.
"Me quedaron secuelas de nervios, sufría muchísimo de nervios, me levantaba a medianoche asustada, y siempre fue difícil. Pero en ese tiempo no había la posibilidad de hoy en día, que esté el psicólogo, que la persona que lo orienta a uno, no."
La falta de apoyo profesional en 1967 significó que el pánico se instalara de forma crónica. "Nervios que no los he podido superar; yo soy muy nerviosa. A esta edad sigo con ellos", confiesa.
El testimonio de Olga Lucía Balbuena es una prueba de que la tragedia de Chiquinquirá no solo dejó un rastro de fosas comunes, sino también una generación de sobrevivientes que cargaron con daños invisibles y permanentes en su sistema nervioso, sin jamás recibir consuelo ni tratamiento para el miedo que les dejó ese pan.
LA CICATRIZ INMORTAL: LA MUERTE PSICOLÓGICA DE FRANCISCO VILLALOBOS
La tragedia del pan envenenado, que paralizó a Chiquinquirá en 1967, dejó un balance oficial de muertos que nunca reflejó su verdadero costo. No se contaron los sueños truncados, las promesas rotas ni la carga psicológica que la catástrofe impuso a los sobrevivientes y sus familias. El testimonio de Alejandro Villalobos, hijo de Francisco, sobreviviente de aquel sábado y hermano gemelo de una víctima, es la pieza que revela la herida más profunda de la tragedia: la culpa impuesta y el trauma sin tratamiento que se extendió por generaciones.

Francisco Villalobos, foto de archivo de su hijo, Alejandro.
Francisco Villalobos tenía apenas ocho años cuando su madre lo mandó por el pan. Su hermano gemelo, Antonio, se le pegó al camino. La hermandad, la rutina y la inocencia fueron sentenciadas a diez minutos de casa. Antonio, el primero en probar el bocado fatídico en el trayecto de regreso, colapsó en la calle.
"Mi tío... se comió un pan, y más o menos como al transcurso de diez minutos de camino hacia la casa, él se sintió mal y comenzó como con el dolor de estómago, comenzó a temblar, a vomitar... y se desmayó."
Francisco, un niño de ocho años, se asustó de una manera que nunca más en su vida volvería a experimentar. Entre gritos y súplicas de auxilio, fue testigo del caos. El horror se consumó en el centro de socorro improvisado. Francisco tuvo que ir con su mamá a buscar a Antonio en la pila de cuerpos. Lo reconoció solo por la "playera azul" que vestía.
"Mi tío Antonio ya lo habían movido de sitio a un montón de gente donde ya estaban muertos, o sea, digamos estaban apilados de gente muerta y mi tío Antonio estaba ahí apilado."
El joven sobreviviente abandonó el lugar, aún aferrado a la bolsa de pan. Solo la voz de la multitud que gritaba que el pan estaba envenenado lo hizo soltarla. Instantes después, presenció la confirmación del horror: los perros de la cuadra que comieron el pan que él desechó murieron.
El veneno físico actuó en Antonio, pero el veneno psicológico se inoculó en Francisco. Al regresar a casa, su madre, consumida por el dolor, lo abrazó y se puso a llorar, sin darle explicaciones. El luto de la madre pronto se transformó en rencor y culpa impuesta, una sentencia que no tuvo absolución en vida.
"Mi abuela... siempre estuvo reforzando eso, de decir que por culpa de él pues se había muerto mi tío... Le repetía en algunas veces que había sido mucho mejor que él se hubiera muerto, más no el hermano."
Este trauma forzó a Francisco a huir de casa a los 14 años. Creció con la convicción de ser un parricida, sin la posibilidad de un tratamiento psicológico. El dolor lo llevó a aislarse de su propia familia, afectando la crianza de sus hijos, incluyendo a Alejandro:
"Mi papá siempre estuvo con ese trauma, mi padre siempre estuvo repitiéndose: 'Yo maté a mi hermano'."
El drama se manifestó en visiones y sueños vívidos. Francisco veía a su hermano gemelo, Antonio: jugaba con él y con el perrito que también murió. Lo veía crecer en sus sueños, actuando como un espejo de su propia vida.
"Mi papá tenía sueños y a veces veía a mi tío... Él lo veía en sueños, que jugaba, que hablaba y que él veía cómo él crecía igual que él... Como eran gemelos, digamos, era como un espejo."
El tabú en torno a Antonio era absoluto. Mencionarlo ponía a Francisco tan mal que, en una ocasión, la tensión lo llevó a un microinfarto que lo obligó a ser hospitalizado.
El sufrimiento de Francisco duró toda su vida y fue alimentado incluso en el final de su madre, quien, agonizando, volvió a culparlo.
La única redención llegó hace dos años, en su propio lecho de muerte. En una sala de hospital, Francisco llamó a su hijo Leonardo, no solo para pedirle perdón por su aislamiento, sino para entregarle el último mensaje de su dolor.
"Él me dijo... que lo perdonara por el tema de que no compartió con nosotros... Ese día era el más feliz de su vida. Yo le dije que por qué; me dijo que se iba a reunir con mi tío, le iba a dar un abrazo y que le iba a pedir disculpas por no dejarlo vivir en esta vida."
El Folidol había matado a Antonio, pero la culpa había matado la paz de Francisco. Su muerte fue, para Alejandro, una liberación:
"Mi padre siempre tuvo ese trauma... mi tío de pronto ya le hizo saber que él no tuvo la culpa, mi tío de pronto le hizo saber que él no hizo nada malo en esta vida."
El recuerdo de Francisco Villalobos es la prueba viva de que la tragedia de Chiquinquirá se extendió mucho más allá de las cifras oficiales, causando una "muerte psicológica" que persistió por más de medio siglo.

Alejandro Villalobos, hijo de Francisco.
Casi sesenta años han transcurrido desde aquel fatídico sábado de 1967. Los protagonistas de esta crónica –la voz de alarma radial de Elvira Sierra, el desplome en la calle de Ana Agudelo, el despertar en el hospital inacabado de Olga Lucía Balbuena y la culpa impuesta a Francisco Villalobos– no son solo nombres. Son los hilos de un mismo tapiz trágico, cuatro historias unidas por el mismo miedo y el mismo dolor, que demuestran que la tragedia no fue solo un número en el obituario.
La catástrofe del pan envenenado se convirtió en una cicatriz imborrable en el alma de Chiquinquirá. Si bien la reglamentación del gobierno logró separar los venenos de los alimentos en el transporte, no pudo separar el trauma del corazón de su gente. El miedo a la comida, la desconfianza crónica y la “muerte psicológica” ligada a una generación entera son la prueba de que hay venenos cuyo efecto no se mitiga con un antídoto: solo se mitiga con la memoria. Y es en el recuerdo de sus voces donde la dolorosa lección de aquel Sábado Negro sigue viva.